Juan Manuel Costoya.*
 A 125 años de su nacimiento quedan muy pocos libros de Albert Londres (1884-1932) traducidos al castellano y se hace necesario, además, rebuscarlos entre viejos títulos descatalogados. Pudiera parecer que el polvo del olvido cubre el recuerdo del que es considerado en los países de habla francesa como el fundador del periodismo de investigación. Sin embargo y a pesar del tiempo transcurrido, su presencia, o más bien su ausencia en los países de habla castellana, sigue suscitando controversias.
A 125 años de su nacimiento quedan muy pocos libros de Albert Londres (1884-1932) traducidos al castellano y se hace necesario, además, rebuscarlos entre viejos títulos descatalogados. Pudiera parecer que el polvo del olvido cubre el recuerdo del que es considerado en los países de habla francesa como el fundador del periodismo de investigación. Sin embargo y a pesar del tiempo transcurrido, su presencia, o más bien su ausencia en los países de habla castellana, sigue suscitando controversias.
En ciertos lugares, como en las librerías de lance –o de viejo– del centro de Buenos Aires, no es extraño que la sola mención de su nombre incomode a algún librero y que éste despache con cajas destempladas al cliente preguntador. En efecto, Albert Londres es el autor de El camino de Buenos Aires, un gran reportaje periodístico, publicado en forma de libro, en el que se denuncia la trata de blancas de ascendencia judía, que siendo engañadas por rufianes de su misma confesión en sus míseras aldeas del este de Europa, acababan ejerciendo la prostitución en la capital argentina férreamente controladas por mafias hebraicas.
Eran los años en que Argentina era un territorio tan inmenso como vacío habitado por hombres solos llegados desde Europa para tratar de labrarse un futuro que su tierra natal les negaba.  El fenomenal negocio sólo pudo llevarse a cabo con la interesada colaboración de la policía de fronteras, de algunos jueces y políticos y de buena parte de la sociedad bonaerense que, o bien se lucraba de una u otra forma o miraba hacia otro lado, considerando ajeno aquel siniestro tráfico humano.
El fenomenal negocio sólo pudo llevarse a cabo con la interesada colaboración de la policía de fronteras, de algunos jueces y políticos y de buena parte de la sociedad bonaerense que, o bien se lucraba de una u otra forma o miraba hacia otro lado, considerando ajeno aquel siniestro tráfico humano.
Albert Londres al dar a conocer los entresijos de la trama puso la primera piedra para desmantelar esta inmensa infamia, trabajo que continuarían con éxito Julio Alsogaray, un comisario honrado de la policía porteña, el juez Rodríguez Ocampo, joven y aún no corrompido, y, sobre todo, Raquel Liberman una prostituta que denunció la coacción sin arredrarse.
(Puede leerse, del mismo autor, en la revista Pîel de Leopardo –integrada a este portal– La mujer que desintegró un imperio de burdeles).
El londrismo
El camino de Buenos Aires reúne buena parte de un estilo de hacer periodismo que se conocería más tarde como “londrismo” y que puede resumirse en su técnica como un análisis riguroso y amplio de la actualidad y un toque entre ingenuo y tremendista en su exposición.
A partir de 1914 las crónicas y los libros firmados por Londres  se ocupan de los principales acontecimientos internacionales del momento, de la Batalla del Marne durante la Primera Guerra Mundial; de la Rusia revolucionaria de 1917; del Fiume ocupado por la milicia al servicio del poeta, magalómano y filofascista D´Annunzio; de la explosiva situación en los Balcanes o de la República china del Kuomingtan. Sin embargo Albert Londres no se convirtió en un divo del periodismo y supo conjugar el análisis de la política internacional con los testimonios más humanos de la sociedad de su época.
se ocupan de los principales acontecimientos internacionales del momento, de la Batalla del Marne durante la Primera Guerra Mundial; de la Rusia revolucionaria de 1917; del Fiume ocupado por la milicia al servicio del poeta, magalómano y filofascista D´Annunzio; de la explosiva situación en los Balcanes o de la República china del Kuomingtan. Sin embargo Albert Londres no se convirtió en un divo del periodismo y supo conjugar el análisis de la política internacional con los testimonios más humanos de la sociedad de su época.
En 1922 publica Au Bagne, un repaso a sus experiencias entre los presos franceses deportados en terribles condiciones a la Guayana y las islas de Cayena y la Salut. Este trabajo, más tarde completado con los penales coloniales de Biribí, en el norte de Africa, demostraría la inocencia de uno de los condenados. 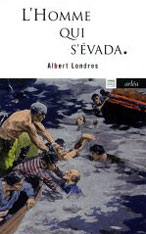 En efecto, Eugène Dieudonné pudo probar, gracias a Londres y a una opinión pública que aún no estaba infectada de indiferencia, que su acusación de pertenencia al grupo anarquista de Jules Bonnot no era sino un montaje policial.
En efecto, Eugène Dieudonné pudo probar, gracias a Londres y a una opinión pública que aún no estaba infectada de indiferencia, que su acusación de pertenencia al grupo anarquista de Jules Bonnot no era sino un montaje policial.
Tres años más tarde, en 1925, Londres firmaba Chez les fous, un libro reportaje sobre las condiciones de vida que padecían los enfermos mentales en los manicomios franceses. Vendrían después Terre d´ébène (la traite des noirs), sobre las conexiones criminales entre Africa y el Caribe sustentadas en el tráfico de esclavos, y Le juif errant est arrivé, basado en la ignorancia y la miseria (la madre de todos los crímenes en boca del autor) imperantes en las aldeas rumanas y búlgaras y que llevaban a numerosas familias a entregar a sus hijas al tráfico de blancas.
Pocos temas trascendentes escaparon al sentido crítico de Albert Londres quien incluso posó su mirada racional y escéptica sobre el Tour de Francia preguntándose quién se beneficiaba del inmenso esfuerzo exhibido y convertido en espectáculo. Su último reto fue la guerra chino-japonesa y el tráfico de armas auspiciado por las potencias europeas. En el interior de China y mientras reunía testimonios para su próximo libro tuvo ocasión de entrevistarse con Mao Zedong, un joven líder comunista hasta entonces desconocido.
¿Asesinato?
En la madrugada del 16 de mayo de 1932 el paquebote George Philipar, que cubría la línea de Shanghai a la capital de Inglaterra, arde con estrépito antes de hundirse en las aguas del Mar Rojo. La mayor parte de los viajeros tienen tiempo suficiente para ponerse a salvo. Albert Londres, que viajaba de regreso a Europa en la cubierta inferior, decide, en un arrebato de imprudencia, bajar hasta su camarote para salvar los cuadernos y notas que recogían sus investigaciones en el país asiático. Nunca más se supo de él. Su familia y allegados sospecharon un asesinato por encargo y exigieron una investigación oficial que no aportó datos concluyentes.
A pesar del desmentido oficial las suspicacias de la familia no carecían de fundamento. El periodismo de investigación, al estilo que inauguró formalmente Albert Londres, suele pisar callos poderosos y los finales bruscos y violentos no son extraños. La lista de caídos en este oficio es tan extensa como variada. Sólo en el año 2006 se contabilizaron oficialmente 81 asesinatos de periodistas.
Una de las últimas víctimas de esta violencia tan anónima como identificable fue Natalia Estemírova, colaboradora de prensa e investigadora de los abusos perpetrados por el régimen checheno. En un perfecto ejemplo de motivaciones y finales paralelos,  Estemírova había recogido en el 2007 el Premio Anna Politkóvskaya (izq.), un galardón que lleva el nombre de la periodista rusa asesinada por desvelar la rampante corrupción gubernamental y las atrocidades cometidas por ambos bandos en el conflicto checheno.
Estemírova había recogido en el 2007 el Premio Anna Politkóvskaya (izq.), un galardón que lleva el nombre de la periodista rusa asesinada por desvelar la rampante corrupción gubernamental y las atrocidades cometidas por ambos bandos en el conflicto checheno.
A pesar de la distancia y las obvias diferencias de época y carácter entre dos profesionales tan dispares como Albert Londres y Anna Politkóvskaya, sorprende la idéntica férrea voluntad y la clarividencia expresada en sus escritos. Anna Politkóvskaya, asesinada el 7 de octubre del 2006, fecha del 54 cumpleaños de Vladimir Putin, escribió en su libro La Rusia de Putin, la vida en una democracia fallida, refiriéndose al conjunto de la sociedad rusa: “Somos nosotros los responsables de las políticas de Putin”.
Con idéntico sentido, las dos últimas frases de la obra de Londres El camino de Buenos Aires resumen su legado: “La responsabilidad es nuestra. No la descarguemos en otros”. El compromiso de Londres y Politkóvskaya, junto con el de otros anónimos jornaleros de la escritura, con los problemas de su tiempo les llevó a usar la escritura como un arma cargada con argumentos.
Prensa bastarda
Cuando en abril de 1937 la Legión Cóndor alemana al servicio de Franco demolió Gernika la agencia de prensa Havas –precursora de France Press– se negó a informar del criminal bombardeo. Fue una conspiración de silencio amañada entre los intereses de la propia agencia y el Quai d´Orsay (Ministerio de Asuntos Exteriores francés). Pese a la gravedad del hecho, la ocultación o la deformación de noticias de gran alcance es una realidad que acompaña a la letra impresa casi desde que Gutenberg inventara la imprenta.
El poder ha utilizado a la prensa sin escrúpulo alguno utilizándola como una herramienta más al servicio exclusivo de sus intereses. Napoleón llenaba los periódicos parisinos de falsedades acerca del movimiento de sus tropas buscando el engaño de sus adversarios británicos en el control estratégico del Viejo Continente.
Decenios más tarde el magnate norteamericano de la prensa, William Randolph Hearst, preparó a la opinión pública de su país para que apoyara la intervención del gobierno estadounidense en la guerra de independencia cubana frente al poder colonial español. Hearst utilizó la cadena de diarios a su servicio para crear de la nada un clima prebélico resumido en su frase “Yo pondré la guerra”.
El premier británico Winston Churchill ya admitió que en época de conflicto “la verdad es la primera baja”. Es evidente que una cosa es la verdad y otra la actualidad. Y pocas veces coinciden.
Frente a los intereses, en muchas ocasiones bastardos, de las grandes cadenas de comunicación plegadas ante el poder económico y gubernamental, se levantan profesionales que valiéndose de las herramientas más diversas logran filtrar algunas buenas historias que desafían la verdad más común y establecida. El poder, que en numerosas ocasiones ha sufrido estas denuncias, ha aprendido a manejar a los periodistas creando sus propios departamentos de prensa que seleccionan y liman los contenidos que transmiten.
La experiencia de Vietnam en la que los enviados especiales gozaban de gran movilidad y facilidades para cubrir la información se reveló pésima para los intereses del gobierno norteamericano. Las matanzas de civiles, como la de My Lai, fueron denunciadas por periodistas anónimos y la indisciplina de las tropas norteamericanas en el país asiático fue puesta en evidencia por periodistas veteranos como Peter Arnett.
El Pentágono aprendió la lección y desde entonces la libertad de movimientos fue puesta en cuarentena.
Las posteriores guerras, como la del Golfo o la actual invasión de Iraq o Afganistán, contemplaron el triunfo de la tecnología y la derrota de la información. La prensa pasó a estar “integrada” en el ejército y su capacidad de observación, comprensión y crítica quedó drásticamente cercenada. Se acabaron crónicas como las que remitía desde el sinuoso frente vietnamita Michael Herr, autor de Despachos de guerra, o aquellas en las que Martha Gellhorn, la que fuera cónyuge de Hemingway, reflejaba el horror de los hospitales en la retaguardia norvietnamita.
Watergate
El mundo, en su infinita variedad, se ha vuelto complejo de explicar a pesar de que buena parte de sus pulsiones sigan siendo tan primarias como la del bíblico asesinato, con una quijada de burro, de Abel a manos de Caín. Forma parte del actual equilibrio de poder que la vorágine informativa de actualidad ocupe casi todo el espacio informativo disponible. La fórmula establecida se completa con buenas dosis de entretenimiento y crónica rosa.
La actualidad es falseada sistemáticamente por los poderes políticos y económicos en apoyo de sus intereses. Los ejemplos son infinitos y buena parte de ellos nada burdos. El periódico The New York Times, crítico en su línea editorial con la administración de George Bush, dio credibilidad a la fábula de las armas de destrucción masiva contribuyendo a crear, desde su altura intelectual, el clima propicio para que la opinión pública no se opusiera a la invasión iraquí. Cuando sus investigaciones les llevaron a establecer conclusiones opuestas a las difundidas por la administración Bush, el ejército norteamericano ya había completado sus objetivos.
Mantener una voz propia e independiente a la hora de analizar la actualidad es una tarea compleja. Exige una inversión económica inmensa que haga factible una plantilla de periodistas especializados dispuestos a seguir la noticia fuera de su mesa de trabajo y con los conocimientos suficientes para contrastarla. Aldous Huxley, el autor de Un mundo feliz, sostenía que en la cultura no son posibles los atajos, frase que puede hacerse extensible a la información. La constancia, la lentitud y el esfuerzo (el espíritu que animó la obra de Albert Londres) son los ingredientes inequívocos que acompañan cualquier trabajo periodístico bien hecho.
Precisamente fue un esfuerzo semejante, acompañado de audacia e intuición, el que hizo posible que a partir de 1972 la opinión pública mundial conociera los entresijos del escándalo Watergate. El espionaje al partido demócrata, desvelado por The Washington Post, le costó a la administración federal de EEUU el procesamiento de cuarenta de sus altos cargos, incluidas las penas de prisión a que fueron condenados el jefe de personal de la Casa Blanca, H. R. Haldeman, y el consejero presidencial, John Ehrlichman. Acorralado por las pruebas periodísticas, Richard Nixon tuvo que presentar, el 8 de agosto de 1974, su dimisión como presidente de los Estados Unidos. Nixon fue además expulsado del colegio de abogados e incapacitado para el ejercicio de la abogacía en territorio norteamericano.
La película Todos los hombres del presidente con Robert Redford y Dustin Hoffman en los papeles principales reflejó la trama corrupta desvelada por Robert Woodward y Carl Bernstein, los jóvenes redactores a cargo de la investigación. Pese a los numerosos y contradictorios rumores la identidad del confidente oficial de los periodistas siguió siendo un misterio oficial hasta que en mayo del 2005 los dos periodistas citados y el antiguo editor ejecutivo del Post, Ben Bradlee, pusieron nombre y apellidos al que hasta entonces se conocía como Garganta Profunda. Resultó ser William Mark Felt, fallecido hace un año escaso y antiguo responsable del FBI.
La cobertura de la guerra de Vietnam y el escándalo Watergate se desvelaron con el tiempo como el techo de una forma de entender el periodismo más próxima al servicio público que al interés comercial. El poder aprendió, en cierto modo para siempre, a defenderse de las preguntas indiscretas creando su legión de periodistas afectos, sus gabinetes de prensa, filtrando, mintiendo, sobornando y dirigiendo la información. La civilización de la imagen, espectacular en sus inicios, resultó pronto anulada por su propia saturación.
La tecnología no asegura la búsqueda de antecedentes en los hechos, la comparación atinada en las informaciones, la interpretación más correcta de lo sucedido. La crisis del formato tradicional y la irrupción de Internet plantean retos atractivos y amedrentadoras amenazas.
La búsqueda de la decencia en el espacio público no ha cosechado sino derrota tras derrota antes incluso de que los jueces atenienses condenaran a Sócrates a callarse o beber la cicuta. En un rasgo que muchos otros seguirían después Sócrates eligió beber el veneno.  Ese mismo espíritu es el que animó a Albert Londres y antes que él a Rafael Barret, y el que está presente, entre otras muchas obras, en las fotografías de Robert Capa o de James Natchwey, los libros de Ryszard Kapuscinski, Günter Wallraff ó Robert Fisk, las entrevistas de Oriana Fallaci o la obra de Manuel Leguineche.
Ese mismo espíritu es el que animó a Albert Londres y antes que él a Rafael Barret, y el que está presente, entre otras muchas obras, en las fotografías de Robert Capa o de James Natchwey, los libros de Ryszard Kapuscinski, Günter Wallraff ó Robert Fisk, las entrevistas de Oriana Fallaci o la obra de Manuel Leguineche.
Pese a los tropiezos y lo incierto del futuro la obligación de contar lo sucedido de forma inteligible y veraz sigue siendo una necesidad tan vital como necesaria y que bien pudiera remontarse hasta aquellos bardos anónimos que de generación en generación glosaron las expediciones de los aqueos contra los troyanos recogiéndolas en dos libros, La Ilíada y La Odisea y que fueron firmados por Homero.
* Periodista.

[…] verificar, entender y luego contar (Albert Londres, reportero en la Primera Guerra […]