Este mes, el primer ministro canadiense, Mark Carney, subió al escenario del Foro Económico Mundial de Davos y emitió un veredicto contundente sobre el orden internacional. Durante décadas, argumentó, los países occidentales prosperaron invocando un sistema basado en reglas que sabían que era hipócrita.
Citaban ideales liberales mientras se eximían rutinariamente de adherirse a ellos, defendían el libre comercio mientras lo aplicaban selectivamente, y hablaban el lenguaje del derecho internacional y los derechos humanos mientras aplicaban esos principios de forma desigual a amigos y rivales.
«Participamos en los rituales y, en gran medida, evitamos señalar las brechas entre la retórica y la realidad», reconoció Carney. Este sistema era tolerable porque proporcionaba estabilidad y porque el poder estadounidense, a pesar de su doble moral, proporcionaba los bienes públicos de los que dependían otros países occidentales. Pero, en palabras de Carney, «este acuerdo ya no funciona».
Esta «ruptura» en el sistema internacional, como la denominó Carney, se deriva del colapso de ese acuerdo. Los países poderosos —en concreto, Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump— están abandonando no solo las normas que sustentaban el orden internacional, sino también la pretensión de que sus acciones están y deben guiarse por principios. Carney tiene razón en que algo fundamental ha cambiado. Pero al pedir a las potencias medias y emergentes que dejen de hablar de un sistema roto, subestima lo que se desvanece cuando desaparece la pretensión.

Carney insistió en que países más pequeños, como Canadá, aún podían defender ciertos valores liberales incluso cuando el «orden basado en normas» general se desvanecía. Sigue siendo del todo incierto cómo las potencias intermedias podrían lograr semejante labor de rescate, y si algún régimen internacional basado en valores puede surgir de los escombros dejados por Estados Unidos. Esto es preocupante. Un mundo en el que los estados poderosos ya no se sienten obligados a justificarse moralmente no es más honesto, sino más peligroso.
Cuando las grandes potencias se sienten obligadas a justificar su comportamiento en términos morales, los estados más débiles ganan influencia. Pueden apelar a estándares compartidos, invocar el derecho internacional y exigir coherencia entre la retórica y la acción. Pero sin la necesidad de mantener siquiera la ficción de los principios, un país poderoso puede hacer lo que quiera sabiendo que solo puede verse limitado por el poder de otros. La inestabilidad que esto genera no perdonará ni siquiera a los más fuertes.
Un poco de ayuda contra la hipocresía
La hipocresía ha desempeñado durante mucho tiempo un doble papel en la política internacional. Ha generado resentimiento y desconfianza entre las potencias globales, pero también ha limitado el poder al obligar a los Estados a responder ante los estándares morales que dicen defender. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos justificó su liderazgo en el orden internacional utilizando el lenguaje de la democracia y los derechos humanos, incluso cuando sus acciones no estaban a la altura de esos ideales. Esta hipocresía no pasó desapercibida.
Tanto los aliados como los Estados no alineados invocaron repetidamente la retórica estadounidense para criticar su comportamiento y exigir una mayor coherencia entre los principios que Estados Unidos defendía y lo que el país hacía en la práctica. Esta presión produjo resultados tangibles. Por ejemplo, el escrutinio nacional e internacional motivó una investigación del Congreso por parte del Comité Church de 1975 sobre la conducta de la comunidad de inteligencia estadounidense, incluidas sus operaciones encubiertas en el extranjero. Las conclusiones del comité redefinieron la supervisión de las operaciones de inteligencia estadounidenses y elevaron los derechos humanos a una consideración importante en las decisiones de política exterior.
Esa presión persistió en la era posterior a la Guerra Fría. Cuando Estados Unidos invadió Irak en 2003, justificó la guerra invocando el derecho internacional y la amenaza de armas de destrucción masiva. Estos argumentos se derrumbaron porque las armas nunca se materializaron. La reacción internacional a la invasión fue severa precisamente porque Washington había afirmado operar dentro de un orden basado en reglas. Una dinámica similar rodeó posteriormente el uso de ataques con drones por parte de Estados Unidos en múltiples países.
A medida que el programa estadounidense de drones se expandió bajo varias administraciones, abogados internacionales, aliados y grupos de la sociedad civil citaron los compromisos estadounidenses con el debido proceso y el estado de derecho para exigir responsabilidades por los asesinatos. En respuesta, Washington desarrolló fundamentos legales, restringió los criterios de selección de objetivos y aceptó un mayor escrutinio político sobre cómo y dónde utilizó los ataques con drones.
La restricción que imponía la hipocresía siempre fue imperfecta. El poder estadounidense aún prevalecía. Pero la obligación de justificar —de mantener al menos la apariencia de una acción basada en principios— generaba fricción. Proporcionaba a los Estados más débiles un lenguaje con el que resistir y hacía que el comportamiento de las grandes potencias respondiera, aunque fuera de forma incompleta, a algo más allá del interés puro y duro.
EEUU amoral
Esa dinámica se ha debilitado drásticamente en los últimos años. La característica distintiva del momento actual no es que Estados Unidos viole los principios que una vez defendió, sino que cada vez más prescinde de justificar sus acciones en esos términos. Mientras que administraciones anteriores encubrían el poder estadounidense con el lenguaje de la ley, la legitimidad o los valores liberales universales, Washington ahora defiende su política exterior en términos abiertamente transaccionales.
momento actual no es que Estados Unidos viole los principios que una vez defendió, sino que cada vez más prescinde de justificar sus acciones en esos términos. Mientras que administraciones anteriores encubrían el poder estadounidense con el lenguaje de la ley, la legitimidad o los valores liberales universales, Washington ahora defiende su política exterior en términos abiertamente transaccionales.
Este cambio ya era visible durante el primer mandato de Trump. Cuando retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), en 2018, Trump no argumentó que Teherán hubiera violado las normas internacionales ni que el acuerdo pusiera en peligro la estabilidad regional. Lo desestimó, calificándolo simplemente de mal negocio para Estados Unidos.
 De igual manera, al ser confrontado con el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, Trump defendió la continuidad de las relaciones estadounidenses con Arabia Saudita no apelando a una necesidad estratégica, sino señalando la venta de armas y el empleo que beneficiaban económicamente a Estados Unidos. En ambos casos, Washington no negó los hechos subyacentes. Negó que se requiriera una justificación moral.
De igual manera, al ser confrontado con el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, Trump defendió la continuidad de las relaciones estadounidenses con Arabia Saudita no apelando a una necesidad estratégica, sino señalando la venta de armas y el empleo que beneficiaban económicamente a Estados Unidos. En ambos casos, Washington no negó los hechos subyacentes. Negó que se requiriera una justificación moral.
En su segundo mandato, Trump ha eliminado por completo el lenguaje de la justificación. Cuando amenazó a Dinamarca y a otros siete aliados europeos con aranceles por su oposición a su intento de adquirir Groenlandia, enmarcó la disputa no en términos de intereses compartidos u obligaciones de alianza, sino explícitamente como una forma de ejercer presión: una exigencia transaccional para obtener concesiones territoriales. De igual manera, en febrero de 2025, Trump emitió una orden ejecutiva que imponía sanciones a la Corte Penal Internacional no porque cuestionara su autoridad legal ni ofreciera un marco alternativo para la rendición de cuentas, sino porque la CPI había investigado a su aliado, Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí.
Quizás lo más crudo fue que, cuando en una entrevista con The New York Times a principios de enero se le preguntó si el presidente chino, Xi Jinping, podría actuar contra Taiwán, Trump respondió que, si bien tal agresión lo haría «muy infeliz», la decisión dependía de Xi. Estas no son violaciones de principios declarados que apelen a la necesidad o a un propósito superior. Son simples afirmaciones de interés, sin siquiera la apariencia de un principio.
La negativa de Washington a invocar principios al formular política exterior altera fundamentalmente los términos de la contienda para los Estados más débiles. Los críticos pueden condenar las políticas de Trump por burdas o egoístas, pero les cuesta acusar al presidente estadounidense de hipocresía. No hay brecha entre la virtud profesada y la práctica cuando se abandona la pretensión de virtud. El poder ya no apela a principios universales; afirma derechos particulares. El resultado no es simplemente un estilo diplomático más duro, sino un cambio en los términos fundamentales mediante los cuales opera el poder estadounidense y, fundamentalmente, cómo se puede resistir.
No más caminos altos
A primera vista, el abandono de la justificación moral parece resolver un problema de larga data. Si la hipocresía erosiona la credibilidad y genera reacciones negativas, negarse a hacer afirmaciones morales puede parecer una forma más eficiente de ejercer el poder. Sin apelar a principios universales, hay menos costos reputacionales que pagar cuando prevalecen los meros intereses materiales y políticos. Algunos observadores celebran este cambio.
Celso Amorim, uno de los principales diplomáticos brasileños, ha argumentado que con Trump «no hay hipocresía», solo «la verdad pura y dura» que permite a los países negociar sin hacerse ilusiones sobre los verdaderos motivos estadounidenses.
Pero la eficiencia tiene un precio. Cuando las grandes potencias ya no se sienten obligadas a justificar su comportamiento, las disputas que antes se desarrollaban como argumentos sobre legitimidad se convierten cada vez más en pruebas de influencia. Las sanciones son un claro ejemplo. Bajo el antiguo régimen, se esperaba que una potencia sancionadora explicara por qué sus medidas respondían a violaciones específicas y se ajustaban a normas compartidas.
Cuando la administración Obama negoció el acuerdo nuclear con Irán en 2015, documentó las violaciones por parte de Irán de las obligaciones del Tratado de No Proliferación Nuclear y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, presentando el acuerdo como un marco legal sujeto a verificación. Hoy, una gran potencia puede imponer sanciones simplemente para promover sus intereses. En agosto de 2025, por ejemplo, Trump impuso aranceles del 50 % a India no porque esta hubiera violado un acuerdo comercial, sino porque Trump estaba personalmente indignado por el rechazo de Nueva Delhi a su oferta de mediar durante las tensiones con Pakistán.
resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, presentando el acuerdo como un marco legal sujeto a verificación. Hoy, una gran potencia puede imponer sanciones simplemente para promover sus intereses. En agosto de 2025, por ejemplo, Trump impuso aranceles del 50 % a India no porque esta hubiera violado un acuerdo comercial, sino porque Trump estaba personalmente indignado por el rechazo de Nueva Delhi a su oferta de mediar durante las tensiones con Pakistán.
En un sistema así, la negociación reemplaza a la persuasión, y el cumplimiento depende menos del consentimiento que de la coerción. La política internacional pierde el lenguaje mediante el cual se pueden negociar las disputas, permitiendo que las partes más fuertes determinen los resultados a su antojo.
Este cambio puede parecer manejable para los estados más poderosos, que pueden imponer costos fácilmente y absorber las consecuencias. Pero es mucho más desestabilizador para el sistema global en su conjunto. Sin las presiones de la hipocresía que lo limiten, el poder opera con menos barreras e instituciones mediadoras. Surge una jerarquía simple en la que la cooperación es más difícil de mantener y el conflicto es más propenso a intensificarse.
Potencias medias, grandes cambios
Los costos de este cambio no se reparten equitativamente y se extienden más allá de los rivales estadounidenses, perjudicando los propios intereses estadounidenses. Una de las consecuencias más claras se observa en la relación de Estados Unidos con el Sur global, donde la desaparición de los estándares compartidos y la justificación moral ha comenzado a dificultar que Washington gestione los conflictos a través de las instituciones en lugar de recurrir a su influencia.
Durante gran parte de la posguerra fría, la apelación a normas compartidas permitió a los países del Sur global contrarrestar la presión de Estados Unidos sin que las disputas se convirtieran en meras pruebas de poder.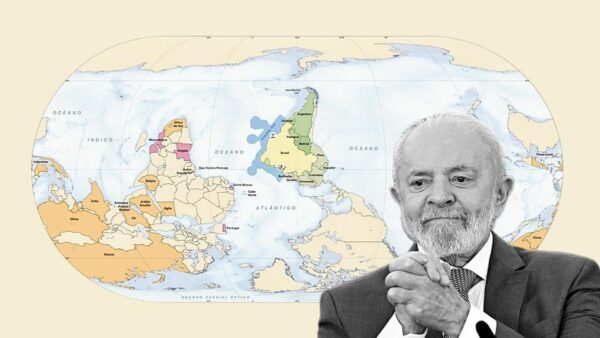
La experiencia de Brasil es ilustrativa. Brasil, que se incorporó tardíamente a la liberalización comercial, se resistió durante mucho tiempo a las reglas del libre comercio global. Pero una vez que finalmente adoptó ese sistema, aprendió a usar las reglas en su beneficio.
Cuando Brasil, un importante productor de algodón, impugnó los subsidios estadounidenses al algodón a principios de la década de 2000, argumentando que, al impulsar su industria algodonera nacional, Estados Unidos incumplía sus obligaciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio, lo hizo a través de los mecanismos de litigio de la OMC. Washington perdió el caso y se vio obligado a hacer concesiones. La disputa se desarrolló dentro de un marco legal internacional compartido y mutuamente aceptado que mantuvo intactas las relaciones y expandió el comercio bilateral.
Comparemos esto con la política comercial estadounidense hacia Brasil en la actualidad. En 2025, Trump impuso aranceles radicales a las exportaciones brasileñas no por violaciones comerciales, sino como represalia por los acontecimientos políticos internos en Brasilia, en concreto, las acciones judiciales contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, aliado político de Trump que había intentado, sin éxito, anular unas elecciones.
 Brasil no recurrió a las normas comerciales multilaterales como respuesta. En cambio, redujo su exposición a Estados Unidos, profundizó sus lazos comerciales con China y dio señales de que sus reservas de tierras raras podrían convertirse en moneda de cambio. La desescalada solo se produjo después de que empresas estadounidenses con participación en Brasil presionaran a la Casa Blanca.
Brasil no recurrió a las normas comerciales multilaterales como respuesta. En cambio, redujo su exposición a Estados Unidos, profundizó sus lazos comerciales con China y dio señales de que sus reservas de tierras raras podrían convertirse en moneda de cambio. La desescalada solo se produjo después de que empresas estadounidenses con participación en Brasil presionaran a la Casa Blanca.
El mismo cambio es visible en la relación de Estados Unidos con sus aliados más cercanos. Durante décadas, países como Alemania aceptaron alianzas asimétricas con Washington porque compartir principios, normas e instituciones les daba voz en el sistema internacional. El multilateralismo no eliminó el dominio estadounidense, pero sí lo suavizó.a desaparición de la hipocresía puede confundirse con progreso.
La relación de posguerra de Alemania Occidental —y a partir de 1990, la de una Alemania unificada— con Estados Unidos se basó en esta lógica. Profundamente arraigados en la OTAN y el sistema comercial global, los líderes alemanes se basaron en el derecho, las instituciones y el procedimentalismo para gestionar la asimetría con Washington. Las disputas se enmarcaron como argumentos dentro de un orden común, no como confrontaciones de poder.
Cuando Estados Unidos presionó al gobierno de Alemania Occidental en Bonn para que limitara las exportaciones de tecnología nuclear a los países en desarrollo en la década de 1970, Bonn aceptó restricciones a través del Tratado de No Proliferación Nuclear y el Grupo de Suministradores Nucleares, subordinando los intereses comerciales a las normas de no proliferación lideradas por Estados Unidos, pero compartidas por ambos países. Este enfoque le permitió resistir selectivamente la autoridad estadounidense, sin dejar de ser un aliado clave de Estados Unidos.
Nucleares, subordinando los intereses comerciales a las normas de no proliferación lideradas por Estados Unidos, pero compartidas por ambos países. Este enfoque le permitió resistir selectivamente la autoridad estadounidense, sin dejar de ser un aliado clave de Estados Unidos.
Sin embargo, a medida que Washington ha dejado de justificar sus acciones apelando a valores y normas liberales, ese equilibrio se ha visto alterado. Trump ha enmarcado la presión estadounidense sobre Alemania en términos abiertamente transaccionales: los aranceles se justificaron como una forma de ejercer presión, las amenazas de sanciones secundarias se vincularon a la política energética y los compromisos de seguridad se replantearon como servicios de protección.
La respuesta de Alemania ha sido reducir su dependencia de Estados Unidos, redoblando la apuesta por la política industrial europea, invirtiendo en autonomía energética y de defensa, y diversificando sus alianzas con otros países. Berlín se está protegiendo de un mundo en el que el poder estadounidense opera a través de la presión en lugar de reglas compartidas, y la dependencia de Washington se convierte en una vulnerabilidad.
Canadá se enfrenta a una situación similar. Trump ha amenazado a Canadá con aranceles punitivos y ha exigido que el país abandone su política energética independiente en favor de los intereses estadounidenses. Más claramente, Trump ha sugerido repetidamente que Canadá se  convierta en el estado número 51 de EE. UU. Al igual que Alemania, Canadá ha comenzado a reducir su dependencia de Washington, intensificando los esfuerzos para diversificar las alianzas comerciales y fortalecer los lazos con otras potencias.
convierta en el estado número 51 de EE. UU. Al igual que Alemania, Canadá ha comenzado a reducir su dependencia de Washington, intensificando los esfuerzos para diversificar las alianzas comerciales y fortalecer los lazos con otras potencias.
Ambos países buscan lo que podría llamarse autonomía estratégica: un esfuerzo por preservar la independencia en la toma de decisiones ahora que Estados Unidos ya no se limita a sí mismo apelando a normas compartidas. Esta es precisamente la dinámica que Carney, en su discurso de Davos, identificó como el rasgo definitorio de la nueva ruptura internacional: el colapso del orden basado en normas ha obligado incluso a los aliados más cercanos de EE. UU. a tratar a Estados Unidos no como un socio vinculado por principios compartidos, sino como una potencia contra la que hay que protegerse, o, en el caso de Canadá, defenderse.
Adiós a toda esa moralidad
Para Estados Unidos, las implicaciones de su alejamiento de la justificación moral son graves. Este abandono no solo erosiona las ventajas estadounidenses, sino que desencadena una diversificación estratégica entre los socios de Washington que podría disolver el sistema que una vez controló. El logro distintivo del poder estadounidense no fue el dominio en sí, sino la capacidad de traducirlo en el consentimiento genuino de otros países. Las alianzas que se mantienen unidas únicamente por transacciones pueden persistir, pero son más débiles y menos propensas a movilizarse cuando más se necesita liderazgo.
Al perder el lenguaje de los principios, Estados Unidos pierde la capacidad de hacer que la imposición de su poder sea aceptable para otros.
La desaparición de la hipocresía puede confundirse con progreso. Puede parecer una tendencia hacia la honestidad y el fin de los dobles raseros, las posturas y el autoengaño. Pero la hipocresía desempeñó un papel estructural en el orden internacional que ahora se está desmantelando. Al afirmar actuar en nombre de principios compartidos, los Estados poderosos se hicieron vulnerables a la controversia. Esa vulnerabilidad otorgó influencia a los Estados más débiles, permitió a los aliados gestionar la asimetría sin rupturas y contribuyó a convertir el dominio en algo que otros Estados podían aceptar, incluso cuando les molestaba.
Sin duda, esto no es un argumento para restaurar un mundo que ya no existe. El orden basado en normas nunca fue tan ético como pretendía ser, y la hipocresía a menudo ocultaba la injusticia tanto como limitaba el poder. Pero al fingir actuar en nombre de valores universales, los estados poderosos reconocieron que esos valores importaban.
Cuando esos estados ya no se sienten obligados a legitimar su autoridad, el sistema internacional que antes se sustentaba en el consenso se transforma en uno donde el poder opera sin restricciones, lo que hace que los conflictos sean más frecuentes y difíciles de contener. La paradoja de la hipocresía fue que limitó el poder al mismo tiempo que lo posibilitaba. Estados Unidos bien podría descubrir que la dominación pura y dura es más difícil de sostener que un orden defectuoso en el que otros alguna vez tuvieron razones para creer.


Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.