El tiempo no se tiende como una línea de tren sino que nos estremece de manera vertical como la corriente alterna y eso explica que a los hombres, con el paso de los años, la cabeza se les incline hacia el suelo, es decir hacia el pasado, hasta convertirse a veces en un pedúnculo que se entierra y echa raíces como la higuera de Bengala haciendo que uno se pregunte dónde está el origen y dónde el destino.
Por lo tanto los recuerdos, a mi modo de ver, nunca dejan de ser problemáticos en la medida en que abren preguntas que involucran el futuro, como me sucede al pensar en Ramiro Mallea, un amigo de mi padre que formaba parte de esa constelación de seres que el golpe del 73 dispersó en múltiples direcciones como un tacazo de pool, aunque en su caso, por lo que sé, la salida del país nada tuvo que ver con política porque este hombre difícilmente se comprometió con algo y me parece que nunca se tomó la vida en serio. Esa constatación es la que me ha despertado sus recuerdos, al punto que pensé en llamar a este texto El hombre que no se tomó en serio o bien El hombre que no nos tomó en serio, sin poder decidirme entre uno y otro título y advirtiendo que existe una clara diferencia entre cagarse de la risa de uno mismo y cagarse de la risa de los demás. 
Como nunca lo oí hablar en serio, aun de los temas más graves, mi recuerdo primordial de Mallea, que no es ni el primero ni el último, está compuesto de una serie de momentos impresos unos sobre otros en el volumen vertical de la existencia: son esas tardes de domingo en el patio de un vecino, cuando se reunían a jugar ajedrez contra el tiempo. Una mesita en la terraza y cuatro sillas de mimbre alrededor. Frente a frente los contrincantes, apretando los botones del reloj. A ambos lados del tablero otros dos amigos observan la partida dejando caer discretos comentarios.
Cuando a Mallea le toca ser espectador no se está tranquilo sino que da vueltas fumando por el patio, echándolo todo a la broma. En mi papel de narrador tiendo a creer que seguía sobreponiendo esos momentos en el volumen vertical de la existencia y podía vislumbrar cómo las cuatro sillas se irían desocupando, en primer lugar con su propia partida, luego con la de mi padre seguida por la del dueño de casa, a la espera del inevitable vaciamiento de la última, que ignoro si habrá acontecido. Supongo que este proceso de desintegración natural era el que le impedía tomarse la vida en serio, quizás por el horror o el desconcierto que le causaba. Y sin embargo el mismo fenómeno, me digo, se presta para defender la posición exactamente contraria. Así que en mi papel de narrador no he avanzado un solo paso para desentrañar su actitud vital, motivo de estas palabras.
*
 En el ejercicio de encontrar una respuesta, pedunculado como estoy, hurgueteo entre los recuerdos algún hecho de la máxima seriedad para poner a prueba la posibilidad de tomárselo todo a la ligera. Y voy a parar justamente al golpe de Estado que como un tacazo de pool provocó esa diáspora de la que el amigo de mi padre también fue parte, aunque por motivos personales. Y pasando por alto todas las concatenaciones que condujeron a que el presidente Salvador Allende se encontrara ese 11 de septiembre arrinconado en La Moneda, introduzco los dedos por entre los techos del palacio y digamos que reemplazo su figura por la de Mallea, que no tendría por qué estar allí pero que en el ejercicio de querer alumbrar una actitud existencial, en el desesperado ejercicio de querer alumbrar las tinieblas humanas, queda desde estos momentos ante el tablero del acontecimiento más decisivo de nuestra historia moderna.
En el ejercicio de encontrar una respuesta, pedunculado como estoy, hurgueteo entre los recuerdos algún hecho de la máxima seriedad para poner a prueba la posibilidad de tomárselo todo a la ligera. Y voy a parar justamente al golpe de Estado que como un tacazo de pool provocó esa diáspora de la que el amigo de mi padre también fue parte, aunque por motivos personales. Y pasando por alto todas las concatenaciones que condujeron a que el presidente Salvador Allende se encontrara ese 11 de septiembre arrinconado en La Moneda, introduzco los dedos por entre los techos del palacio y digamos que reemplazo su figura por la de Mallea, que no tendría por qué estar allí pero que en el ejercicio de querer alumbrar una actitud existencial, en el desesperado ejercicio de querer alumbrar las tinieblas humanas, queda desde estos momentos ante el tablero del acontecimiento más decisivo de nuestra historia moderna.
Por cierto que el ejercicio tiene mucho de ridículo y absurdo y me recuerda esos juegos de salón con cartas que nos lanzan preguntas del tipo: “¿Qué haría usted en el lugar de Fulanito?” Confieso además la tentación, a casi medio siglo del golpe, de testear la calidad humana de cada uno de los presidentes que lo han seguido, puestos en un trance como aquel. Pero voy a suspender aquí dicho ejercicio, cuyos resultados me parecen bastante predecibles, para seguir con otros recuerdos dispersos por ver si esclarezco la cuestión yendo por caminos laterales.
*
La realidad de un hombre como Mallea se materializó para mí la Semana Santa del año 1976, cuando al volver de Venezuela nos trajo unos huevos de chocolate de dimensiones prehistóricas. Debo haber sido más o menos la mitad de lo que mido hoy, así que el regalo ante mis ojos medía el doble. En su interior venían otros huevos de Pascua, como sus hijos, que iba sacando a través de un agujero que hice en la parte superior por donde metía la mano con la dolorosa sensación de saber que estaban desapareciendo, como era su destino, así como las sillas del patio irían vaciándose poco a poco.
Su mujer sufría algún trastorno mental que la hacía hablar incoherencias y sufrir alucinaciones delirantes como una, lo recuerdo, en que los maceteros volaban por el departamento. Cada vez que en alguna reunión social su mujer tenía salidas de ese tipo Mallea simplemente asentía con la cabeza, quizás porque no se tomaba la vida en serio y entonces daba lo mismo soltar cualquier disparate. O porque no veía ninguna diferencia entre estar cuerdo y estar loco.
Muchos años después él también había dado muestras de desvariar, cuando se obsesionó con el llamado Libro de Urantia, que contiene no sé qué clase de descripciones cosmogónicas y según el cual debemos pasar por mil millones de etapas antes de encontrarnos con el Padre celestial. Tal libro había aparecido de modo mágico en el cajón del velador y su segunda mujer, una salvadoreña, daba plena fe de sus palabras. 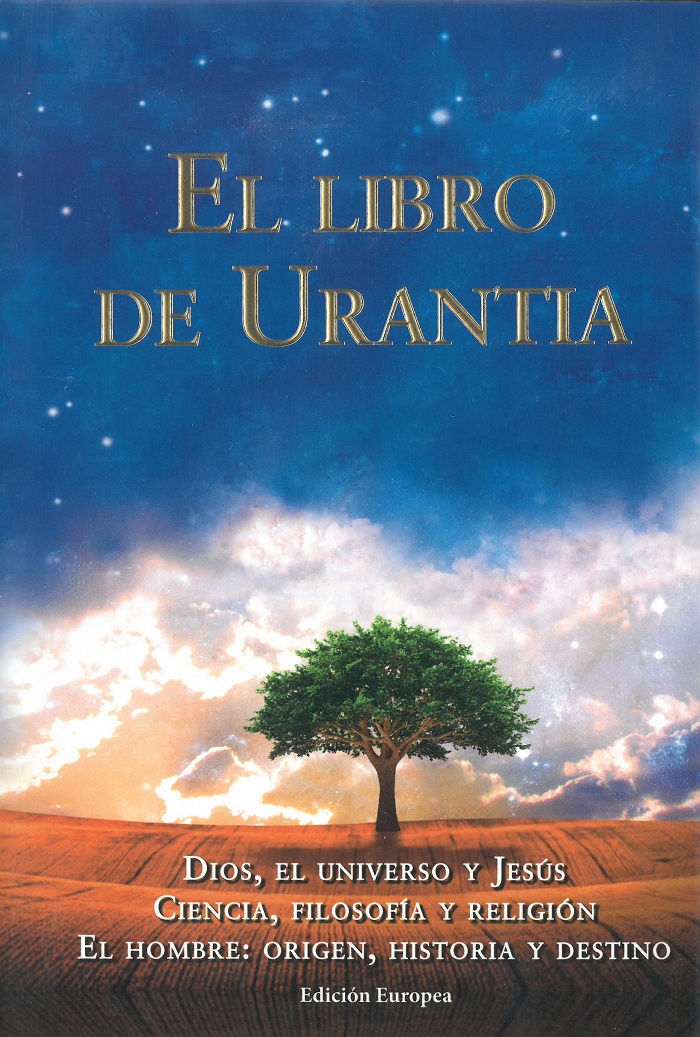
Esa segunda mujer lo admiraba como a un dios. Y además le parecía sumamente atractivo, pese a que ante los ojos de los demás era como encontrarse cara a cara con el conde Drácula. Ella se la pasaba metida en la cocina preparando embutidos caseros, horneando tortas y friendo unos bistecs de 500 gramos que Mallea devoraba dentro de una marraqueta doble mientras veía partidos de fútbol por televisión y luego hasta la última repetición de los goles del campeonato local pues, según decía, no podía dormirse sin antes conocer todos los pormenores de la fecha deportiva.
E ignoro si entonces se dormía. Pues por indiscretas vías me habían alcanzado las confidencias de su mujer sobre los caprichos sexuales de Mallea. Y no sé si ella se quejaba o simplemente hacía constar la extravagancia de sus gustos. Podían ser meses o tal vez años sin practicar la cópula de las maneras convencionales. En los cines, Mallea la hacía sentarse lejos de él y la instaba a ligarse a algún desconocido solitario. O aparecía por el departamento con una puta y le pedía que se acariciaran ante sus ojos. El mundo era demasiado estrecho e inflexible para su imaginación.
Su mujer simplemente se acompasaba a este galope vital sin ton ni son y una de sus últimas repercusiones había sido la construcción de una casa en un sector costero llamado “La Chocota”, al norte de Ventanas, en la que ella fungió como arquitecto y supervisor de la obra, cuyo resultado fue una suerte de vivienda de perspectivas expresionistas con líneas de fuga que en vez de correr hacia un único punto en el horizonte, como es de esperarse, se desbandaban en distintas direcciones. Para qué tomarse en serio el mundo, si padece una asimetría irremediable.
No fueron muchos años los que pudo disfrutar de esa casa insólita, pues enfermó de un cáncer de próstata que luego de operarse dejó estar en las sombras hasta que el mal lo asaltó de nuevo, ahora para llevárselo. También supe por indiscretas vías que la última vez que habló con mi padre fue por teléfono, que mi padre le advirtió que iba a morir de esa enfermedad y Mallea le replicó que él iba a morir de otra manera, que fue un modo de agredirlo con algo muy hiriente. Y ese día se acabó la amistad.
Lo divisé por última vez el año 2006 en la explanada de tierra que hay o había junto al estadio de fútbol de Playa Ancha en Valparaíso, en la fila de ingreso para entrar a un partido entre Wanderers y la Universidad de Chile, su club. Le quedaban meses de vida. Lo vi desde lejos y no me animé a saludarlo, quizás porque ya me había enterado de esa conversación telefónica con mi padre. Y quizás, también, porque en compañía de los hijos de su mujer salvadoreña parecía tan absorto en la cuestión de las entradas para el partido que no le prestaba ninguna atención al ave de mal agüero que planeaba sobre su cabeza. Lo perdí de vista cuando un carro antidisturbios de Carabineros arremetió contra la fila como si fuéramos ganado bovino o personas apestadas. En esa violenta carga que nos separó en la desbandada observo la misma fuerza que ha desparramado sus recuerdos en el papel sin concierto alguno. La fuerza de la desagregación de todo ser.
*
 Como en una batalla desigual entre aquella fuerza desintegradora y el mínimo propósito unificador de cualquier historia, retrocedo hasta comienzo de los noventa para rescatar del olvido la única aventura política que le conocí. Se había afiliado al partido Unión de Centro-Centro (UCC) del empresario Francisco Javier Errázuriz, “Fra-frá”, el hombre que decía haber hecho fortuna a partir de la crianza de pollitos. En ese engendro había fichado Mallea con la ilusión de ser electo diputado en una de las primeras elecciones parlamentarias tras la dictadura. Quizás la palabra no sea “ilusión” sino “apuesta”. Una apuesta de ínfimas posibilidades para asegurarse un buen ingreso por los próximos cuatro años. Así que en las calles del centro que pertenecían a su distrito uno se encontraba de pronto con rayados que decían: “Mallea diputado. UCC”, y el hallazgo, para quienes lo conocían, no podía menos que sacar una leve sonrisa.
Como en una batalla desigual entre aquella fuerza desintegradora y el mínimo propósito unificador de cualquier historia, retrocedo hasta comienzo de los noventa para rescatar del olvido la única aventura política que le conocí. Se había afiliado al partido Unión de Centro-Centro (UCC) del empresario Francisco Javier Errázuriz, “Fra-frá”, el hombre que decía haber hecho fortuna a partir de la crianza de pollitos. En ese engendro había fichado Mallea con la ilusión de ser electo diputado en una de las primeras elecciones parlamentarias tras la dictadura. Quizás la palabra no sea “ilusión” sino “apuesta”. Una apuesta de ínfimas posibilidades para asegurarse un buen ingreso por los próximos cuatro años. Así que en las calles del centro que pertenecían a su distrito uno se encontraba de pronto con rayados que decían: “Mallea diputado. UCC”, y el hallazgo, para quienes lo conocían, no podía menos que sacar una leve sonrisa.
Por supuesto, no resultó elegido sino que debió seguir rebuscándoselas para ganarse la vida de cualquier manera, entre otras con una fuente de soda en los mismos barrios donde se veían sus rayados, por la que alguna vez pasé a saludar y me recibió con un hot dog por cuenta de la casa, no sin cierto temor a que el lugar se volviera una estación recurrente para todos los amigos o conocidos a quienes se les antojara comer sin pagar.
*
Pero como me he propuesto contar su historia o más bien demostrar que su historia es imposible de contar, voy a imaginar por último que Mallea sí es electo diputado y los imprevisibles avatares de la política lo hacen destacar en su papel de representante del pueblo. De la Cámara Baja salta al Senado. Mismo éxito, más popularidad aún. Las circunstancias le endosan el rótulo de “presidenciable”. Mallea se deja llevar y ya lo tenemos formalmente de candidato al cargo más alto de gobierno. Y triunfa. Sorpresivamente, contra todo pronóstico o como quieran, Ramiro Mallea es elegido Presidente de la República. Una agudización de las contradicciones sociales moviliza su gobierno hacia posturas cada vez más radicales que ponen abiertamente en cuestión (y tal vez en riesgo) el orden establecido.
Los verdaderos poderes están inquietos. Pero el gobierno de Mallea es arrastrado por una marea en la dirección más radical, que parece un túnel sin salida. Habría que seguir excavando en la pared. Pero no se sabe si hay fuerzas disponibles. Y tampoco se conoce hasta dónde alcanza la paciencia de los poderosos. Hasta que llega el día y Mallea se encuentra muy solo al interior de La Moneda. Sobre este hecho nadie podrá tener jamás la última palabra, pero hay acciones que parecen perdurar en la memoria colectiva, y por algo será. Existen mil formas de arrancar de La Moneda y ninguna de ellas sirve para contar una historia.

Los comentarios están cerrados.