La vida es el elemento básico de la existencia humana. Por lo tanto, todas las religiones y filosofías consideran esencial su respeto. Por esto, existe consenso en estimar hoy, en el lenguaje de los derechos humanos, que el principal de todos los derechos es el derecho a la vida. Y que, también, el más grave crimen es atentar contra la vida de otro ser humano.
Por ello también, sólo puede eximirse de culpa a un ser humano que mata a otro cuando se trata de un accidente en el cual no puede achacársele ninguna responsabilidad; o cuando es producto de un caso de defensa de la vida propia totalmente proporcionado y en que no ha habido ninguna otra motivación que salvar su vida. Es cierto que la humanidad ha sido todavía incapaz de erradicar un evento que, excepcionalmente, pone en cuestión completamente este respeto. Se trata del bárbaro fenómeno de la guerra.
Y podemos decir “todavía”, porque si se prosigue considerando a la guerra como un recurso legítimo de resolución de conflictos entre las naciones, en un tiempo futuro (décadas o siglos) en que todas las naciones dispongan de armamento nuclear, su práctica significará una hecatombe para el conjunto de la humanidad; y entonces el dilema será virtualmente: o se termina con la guerra o esta terminará con la humanidad…
Entretanto, podemos ver que han habido significativos avances en el respeto a la vida humana en la historia contemporánea, ya que desde los albores de la humanidad se consideró legítima la aplicación de la pena de muerte.
Sólo a partir de la Ilustración comenzó a ponerse en cuestión cada vez más la pena de muerte (y la tortura), siendo su promotor inicial el italiano Cesare Beccaria con su libro de 1764 De los delitos y las penas.
Libro que fue puesto en el Índice de Libros Prohibidos (creado por la Iglesia Católica a partir del Concilio de Trento a mediados del siglo XVI) hasta su término en 1966, luego del Concilio Vaticano II.
Esto fue lamentablemente congruente con una jerarquía eclesiástica que desde el medioevo –distorsionando el mensaje del Evangelio– legitimó e impulsó la pena de muerte (y la tortura) a través de la Inquisición.
Luego de 1966 el papado inició un creciente distanciamiento de la pena de muerte, hasta que Francisco en 2018 –en una feliz reforma del Catecismo Católico– estipuló que “la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona, y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo” (Vatican News; 2-8-2018). 
A un siglo de la publicación del libro de Beccaria, Venezuela fue el primer país que abolió la pena de muerte en 1863, seguido de Costa Rica en 1882. Ya en el siglo XX comenzó una tendencia creciente de países a hacerlo, especialmente luego del fin de la segunda guerra mundial.
Pese a ello –de acuerdo a datos de Amnistía Internacional– al año 2024 solamente 113 naciones (57%) han abolido completamente la pena de muerte en el mundo; manteniéndola aún 86 países.
De estos, 54 (27%) mantienen la pena de muerte para delitos comunes; 9 (4,5%) para delitos previstos en el código penal militar o en circunstancias excepcionales (Brasil, Burkina Faso, Chile, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Israel, Perú y Zimbabue); y 23 (11,5%) la conservan para delitos comunes, pero han dejado de aplicarla en los últimos 10 años (Ver Amnistía Internacional.- Condenas a muerte y ejecuciones. 2024; Abril de 2025; pp. 42-3).
Lo que sí, lamentablemente, Amnistía Internacional ha registrado un aumento en la aplicación de la pena de muerte de 2023 (1.153) a 2024 (1.508); es decir, de un 30%. (Ver ibid.; p. 9).
Además, “la cifra global que se presenta (…) constituye una cifra mínima”, ya que “no incluyen los miles de personas que se cree han sido ejecutadas en China, que en 2024 siguió siendo el país que llevó a cabo el mayor número de ejecuciones. Además, Amnistía Internacional no pudo determinar unas cifras mínimas creíbles de ejecuciones llevadas a cabo en Corea del Norte y en Vietnam, países que se cree siguen usando ampliamente la pena de muerte” (Ibid.; p. 10). También tuvo informaciones seguras, pero imprecisas, del número de ejecuciones en Afganistán y Siria.
Así, las ejecuciones de 2024 –incluyendo el método para efectuarlas– se efectuaron en 15 países: Por ahorcamiento: Egipto (13), Irak (63), Irán (972), Kuwait (6), Singapur (9) y Siria. Por armas de fuego: Afganistán, China, Corea del Norte, Omán (3), Somalia (34) y Yemen (38). Por inyección letal: China y Vietnam. Por inyección letal o asfixia con gas nitrógeno: Estados Unidos (25). Y por decapitación: Arabia Saudita (345) (Ver ibid.; p. 9).
 Otra constatación positiva, en este sentido, es que la Asamblea General de la ONU adoptó el 17 de diciembre de 2024 su décima resolución pidiendo una moratoria mundial de la pena de muerte, la que fue aprobada por 130 votos a favor, 32 en contra, 22 abstenciones y 9 ausentes. Y entre los 32 votos en contra no hubo ningún país latinoamericano ni europeo.
Otra constatación positiva, en este sentido, es que la Asamblea General de la ONU adoptó el 17 de diciembre de 2024 su décima resolución pidiendo una moratoria mundial de la pena de muerte, la que fue aprobada por 130 votos a favor, 32 en contra, 22 abstenciones y 9 ausentes. Y entre los 32 votos en contra no hubo ningún país latinoamericano ni europeo.
Muy preocupante es, sí, que ahora ha surgido una tendencia a legalizar la eutanasia, y el suicidio asistido, permitiendo que una persona aquejada de una enfermedad terminal, y que estaría sufriendo fuertes dolores o menoscabo de su persona, le pueda virtualmente exigir al Estado que un médico o profesional de la salud lo mate sin dolor.
El punto crucial es que una cosa que ciertamente es muy dolorosa –pero que la sociedad no puede castigar– es que una persona considere, por cualquier razón, que no quiere seguir viviendo y que tome una determinación suicida; pero otra muy distinta es poder exigirle a los médicos y al sistema de salud existente a que, en lugar de proporcionarle un paliativo eficaz contra el dolor en el marco de una enfermedad terminal, lo mate o, eufemísticamente, “acelere su muerte”.
Esto último va en contra no sólo de los principios más esenciales de la profesión médica y del conjunto de las profesiones de la salud; sino también de la consideración prioritaria de una sociedad humanista de considerar el respeto a la vida humana como su valor fundamental.
Tampoco sería procedente la despenalización de la eutanasia o el “suicidio asistido”, porque ambas implicarían también que un médico u otro profesional de la salud mate a una persona o se convierta en partícipe necesario de la muerte de ella. Por esto, la Asociación Médica Mundial se ha opuesto fuertemente a legalizar o despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Lo mismo han planteado, desde siempre, las más importantes religiones del mundo: cristianismo, islamismo, hinduismo, budismo y judaísmo.
Desgraciadamente, algunos países han ido legalizando o despenalizando dichas prácticas. Ellos son Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Colombia, Ecuador, España, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Portugal y Suiza; y algunos Estados de Australia y de Estados Unidos.
Ahora se aprontaría a aprobar la eutanasia y el suicidio asistido –efectuado por profesionales de la salud– el Congreso chileno. Y esto, pese a que en Chile se ha avanzado mucho en los últimos años en asistir con cuidados paliativos (físicos, sicológicos, sociales y espirituales) a los enfermos terminales.
Así, de acuerdo a la Federación Nacional de Médicos de Chile, “actualmente, el país cuenta con más de un centenar de unidades y cerca de 250 equipos multidisciplinarios, que permiten atención en hospitales, centros ambulatorios y domicilio, con acceso oportuno e estándares de calidad reconocidos internacionalmente. Gracias a estos avances, Chile se ubica entre los líderes de Latinoamérica y dentro de los 30 países con mejor desarrollo en cuidados paliativos” (“El Mercurio”; 10-9-2025).
Y agrega la Federación que “los pacientes no solicitan que se les anticipe la muerte: piden ser aliviados, acompañados”; y que “la respuesta sanitaria y ética no es provocar la muerte, sino garantizar que nadie muera con dolor, abandono ni soledad” (Ibid.).
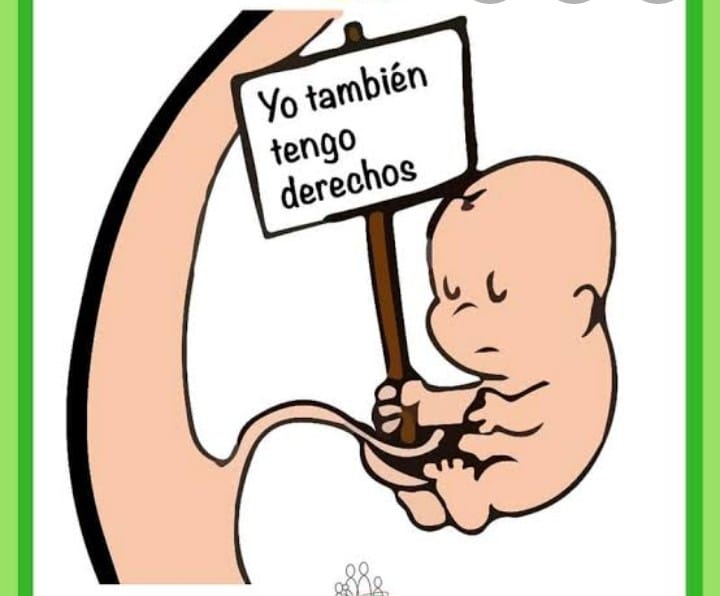 Además, que una vez que se relativizan conductas éticas fundamentales, se abren “cajas de Pandora” en las sociedades. Basta constatar como en las últimas décadas la relativización de los derechos económicos y sociales universales, producto del neoliberalismo, han conducido al mundo a una creciente concentración del poder y las riquezas; a gigantescos contrastes en la distribución del ingreso, y a una grave precariedad en la situación de los más pobres que se ha traducido –entre otras cosas– en miles de personas muertas por carecer de atención de salud.
Además, que una vez que se relativizan conductas éticas fundamentales, se abren “cajas de Pandora” en las sociedades. Basta constatar como en las últimas décadas la relativización de los derechos económicos y sociales universales, producto del neoliberalismo, han conducido al mundo a una creciente concentración del poder y las riquezas; a gigantescos contrastes en la distribución del ingreso, y a una grave precariedad en la situación de los más pobres que se ha traducido –entre otras cosas– en miles de personas muertas por carecer de atención de salud.
Esperemos, pues, que en el Congreso chileno prime finalmente el respeto irrestricto de la vida humana; conjuntamente, con el respeto también irrestricto de la muy noble profesión médica y del conjunto de los profesionales de la salud, cuyo noble compromiso ha sido siempre contribuir a la salud y al alivio del sufrimiento de todas las personas, y nunca a su muerte.
* Sociólogo titulado en la Universidad Católica de Chile. Fue Visiting Scholar de la Universidad de Columbia (1984-1985); asesor de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores (1994-1996); profesor de la Universidad de Chile en el Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) y en el Área de Humanidades de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.