Más allá del sexo – EL TAMAÑO SÍ QUE IMPORTA
Desde que se puso de moda eso de que el tamaño no importa, es políticamente incorrecto decir que uno prefiere las novelas a los cuentos. Suena más bien chabacano. Te miran por encima del hombro: tú tienes un paladar muy rudimentario, chavalote, como el que no sabe comer en un restaurante sin pedir de inmediato langostinos bien gordos y luego la fatal, la irremediable tarta al whisky. No estás a la altura de esos sitios selectos donde te ofrecen «su» pastel de cabracho y «su» sorbete templado de muselina confitada con arándanos silvestres, mira que eres zafio.
Tu gusto literario debe de tener como cimiento las lecturas realizadas en trayectos de metro, se nota, igual que quien tiene por paradigma de refinamiento gastronómico aquel banquete de Primera Comunión de unos parientes ricos.
Por si fuera poco, los cuentos tienen a su favor que apenas se venden y gozan de la malevolencia de los editores: ¡miel sobre hojuelas! He aquí, señores, un artefacto literario realmente distinguido, a años luz de esas adocenadas novelas que gustan a cualquiera; un producto refractario al mercado, el auténtico favorito de los verdaderos «gourmets».
Vaya por delante que a mí no me gusta escribir cuentos sin duda por falta de capacidad. «Están verdes», digo, como la zorra ante las uvas inaccesibles.
Pero es que tampoco me gusta demasiado leerlos y, como lector, me siento más libre para opinar.
Veamos, exagerando para favorecer la contundencia, intentaré responder a dos preguntas. Una: por qué no me gustan demasiado los cuentos. Dos: por qué prefiero las novelas.
Detesto con todas mis fuerzas los cuentos cuya gracia está toda en el final. Esa clase de cuentos que llevan incorporada una tecla de «auto-reverse», que te obliga a rebobinar: ¡Oh, ah, pero si todo está contado desde el punto de vista de un calcetín guardado en el cajón! ¡Cáspita, si resulta que ya estaba muerta desde el principio! ¡Carambolas, pero si la víctima del crimen es el propio narrador! Todo esto me parece francamente pueril, habilidades manuales, prestidigitación, un truco que no deja de serlo por muy bien hecho que esté.
No menor repelencia me inspiran esos cuentos tan emocionantes en los que, a través de una escena de apariencia banal, se hace visible la sustancia interior de una existencia o algo así de profundo, supongo. Esos cuentos en los que el personaje sufre una especie de «epifanía» mientras está hirviendo el agua para los macarrones y oye el chorro del pis de su mujer a través de la puerta del baño que ella se ha dejado abierta. La realidad abisal de su vida sale a la superficie y patatín patatán.
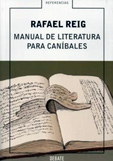
Me aburre tanta intensidad emocional sólo porque un tipo vaya a un perchero y se ponga confundida la chaqueta de otro, la verdad, y suele recordarme los monólogos de algún bebedor a altas horas de madrugada: ¡Parecerá una tontería, pero, ojo, compañeros, que esto tiene mucha, pero que mucha miga, eh! En fin, esa clase de cosas que igual te conmueven con diez whiskies, aunque al recordarlas a la mañana siguiente te obligan a preguntarte: ¿de verdad estaba tan borracho?
Peor todavía son los cuentos que se basan en un juego de palabras, un malentendido, un malabarismo conceptual y otros recursos tan fáciles como vistosos. El tipo de cuento en el que se relata una historia de amor contada a través de un atestado policial o un caso policíaco a través de un intercambio de e-mails. ¡Qué ocurrencia tan pistonuda, oiga, de verdad que sí!
Me provocan una gran incomodidad aquellos cuentos que adoptan un aire muy misterioso, sugerente o de gran intensidad dramática, todo ello por el sencillo expediente de escamotearnos algún elemento. El autor nos cuenta la consecuencia de una causa que el muy cuco se guarda en el último cajón de su escritorio. Hay una conversación telefónica, por ejemplo, pero como en realidad no sabemos a qué narices se refiere ni qué rayos ha podido pasar, todo suena rimbombante, lírico, ominoso, lo que le dé la gana al trapacero escritor o al lector papanatas.
¿Y qué decir de las visitas a los clásicos, vueltas de tuerca y otras lindezas? Esos cuentos que le dan la vuelta a una historia de Kafka como si fuera un calcetín o en los que aparece el mito clásico contado desde otro punto de vista o en otro tiempo, pongamos por caso, el viaje de Ulises narrado por Penélope, sólo que Ulises es representante de productos farmacéuticos. Muy hábil, sí; de hecho es la clase de ejercicio que les solía poner a mis estudiantes de bachillerato. Al leerlo, uno siente el codazo del autor en las costillas, con el inevitable: ¿Qué, lo has pescado, eh, lo has pescado? Como con los chistosos, hay que reírse sólo para evitar que te lo cuente otra vez con más entusiasmo.
¿Para qué seguir? Mi reacción ante la mayoría de los cuentos suele ser del tipo: Qué ocurrente, hijo mío, anda, pídete lo que quieras en la barra.
Vistos estos ejemplos, creo que el problema viene de que los cuentos se proponen ser brillantes o ingeniosos. Brillo literario o ingeniosidad conceptual.
Sin embargo, tengo para mí que la brillantez y la ingeniosidad son precisamente las dos pinzas del canceroso cangrejo que devora a los escritores. Como lector, admiro tanto lo que el autor ha sabido renunciar a escribir como lo que ha escrito. Que no me cuente chistes, hombre, le suplico, que no se haga el listo, que no quiera emocionarme. Es más: ¡que desaparezca!, ¡que se esfume!, ¡que ponga pies en polvorosa!
El problema con los cuentos, me parece, es que son casi siempre una expresión de la personalidad de su autor. Los cuentos los protagoniza siempre su autor, que nos impone su ingenio y su brillantez. Por eso, en mi opinión, nada más parecido a un cuento de Chejov que cualquier otro cuento de Chejov. O Borges y otro cuento de Borges. O Quiroga o Carver o Cortázar o Monterroso o el sursuncorda. La primera obligación de un novelista, en cambio, es desaparecer. Como suelo repetir: toda obra es póstuma. La hace posible la muerte del autor, su transparencia; para que hable a través de él la escritura.
 Creo que la poética del cuento es exactamente la contraria y, en ese sentido, lo considero un género expresivo (que expresa a su autor), y por tanto, para mí, menos interesante. Digámoslo así: me importa un rábano Dostoyevsky o lo bien que escriba o su ingenio: lo que yo quiero es el punto de vista de los hermanos Karamazov.
Creo que la poética del cuento es exactamente la contraria y, en ese sentido, lo considero un género expresivo (que expresa a su autor), y por tanto, para mí, menos interesante. Digámoslo así: me importa un rábano Dostoyevsky o lo bien que escriba o su ingenio: lo que yo quiero es el punto de vista de los hermanos Karamazov.
El cuento, me parece, funciona en general por alusiones. Alude a algo (que está fuera del relato) y cuenta con la complicidad del lector, que debe encontrarle la gracia por su cuenta. Parodia, apostilla, subraya, vuelve del revés, ilumina, etc. una realidad que el lector comparte con el autor y que no forma parte del cuento. La ambición de la novela es distinta, totalizadora: no quiere aludir a la realidad, qué va, sino directamente suplantarla por completo, construir una realidad autónoma que ocupe su lugar.
La novela no tiene exterior, como decía Althusser de la ideología. Por eso la tarea del novelista depende, como la fisión nuclear, de la «masa crítica»: sí es una cuestión de tamaño, ya que una novela no es más que una acumulación de detalles insignificantes por sí mismos, pero en tal cantidad y unidos entre sí de tal suerte que el conjunto adquiere un significado nuevo y autónomo, que no alude a la realidad, sino que se propone remplazarla con ambición totalizadora.
—————————————

* Escritor, docente e investigador. Sangre a borbotones (tres ediciones, Editorial Lengua de Trapo, Madrid) fue candidata a la mejor novela de 2003 en España.
Colabora en «El cultural» (www.elcultural.es), suplemento del periódico El Mundo.
